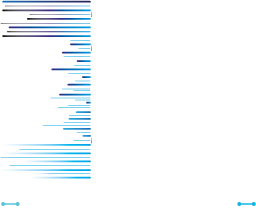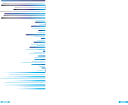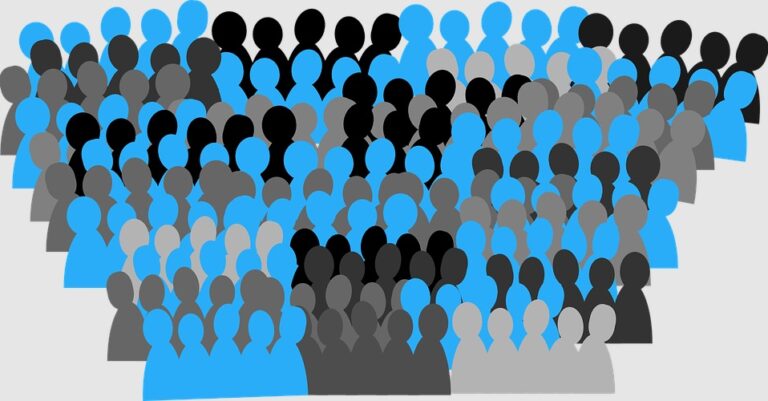Por Luis Enrique Escobar
En México, la mayor parte de la población con derecho a ejercer su capacidad como votante lo hace cumplidamente en las elecciones presidenciales, aunque la participación baja bastante en aquellas que no se empalman con la elección para Presidente. La causa es más o menos clara: a nadie interesa demasiado ir a votar por sus diputados locales y tampoco por sus diputados federales. Lo cual es un problema, pero no es aparente por qué. La crisis de representación es la frase que uso para llamar a la desconexión entre los representantes políticos y sus representados. La crisis de representación es la bancarrota de nuestro civismo, es una amenaza discreta para el bienestar presente y futuro de todos que más nos valdría atender.
Todos sabemos quién es el Presidente y más o menos quiénes compitieron con éste para serlo. Pero ya no tenemos idea de quienes ostentan nuestra representación formal ante el Poder Legislativo. Muchos no tenemos del todo claro siquiera qué puede hacer un legislador fuera de votar por las leyes o su reforma. Es grave. Lo es mucho más que por su filón puramente cívico. Encuentro dos razones principales: 1) descompone el vínculo de la población con los partidos políticos y 2) despeja el camino para establecer una forma de autoritarismo.
La primera razón es la que creo entraña un problema más amplio, más cotidiano y que se corrobora más fácilmente. Los partidos políticos existen para representar institucionalmente las diferentes opiniones, pareceres e intereses de los diferentes segmentos de la población. Pero esta tarea no se cumple. Dado que los representantes populares son perfectos desconocidos en su distrito para sus representados, la mayoría de los votantes escoge al partido que más o menos se acerca a sus preferencias o que mejor se opone a aquellos grupos o ideas que rechaza.
Medalla anti-Belisario Domínguez para AMLO
La crisis de representación hace que el vínculo con los partidos sea perfectamente superficial, pues no se acoge a nada tangible: es un voto que se funda en apreciaciones del todo cambiantes. Votamos en función de lo que se discute en los medios. Al no existir en la mente del votante una vinculación del diputado concreto con su partido, las preferencias de votante no pasan por un filtro más acotado, más cercano a su experiencia y demandas. Es decir, que votamos casi sin ver, a partir de meras asociaciones discursivas, de símbolos, pero no de quiénes creemos que serían mejores representantes de nuestros intereses. Esto hace aún más fácil todavía, más de lo que la regulación electoral ya permite, que las camarillas partidistas sean tan viciosas e impunes como puedan.
La segunda razón para atender la crisis de representación es la más grave, aunque sea más bien algo teórico con ocasionales demostraciones en la práctica. Se trata de nuestra seguridad personal, que está en juego si el poder público no tiene frenos internos que protejan a la población en un espacio propiamente político y no sólo dentro de lo judicial. Este problema nos deja políticamente indefensos ante el poder inmenso del Ejecutivo, sea la Presidencia de la República o un gobernador, quienes en los hechos siguen usando la acción penal como amenaza máxima a críticos o enemigos de turno, además de la autoridad fiscal para someter a quienes tengan irregularidades por aclarar.
Si nuestros mecanismos institucionales de representación estuvieran menos descompuestos, si acaso existiera algo semejante a la tradición por la cual los legisladores deben responder a sus representados, el partidismo no estaría tan viciado y el peligro latente del autoritarismo no sería tan grande. En otros artículos seguiré con una crisis concomitante: la de la representatividad.
Luis Enrique Escobar es politólogo
@LuisenEscobar