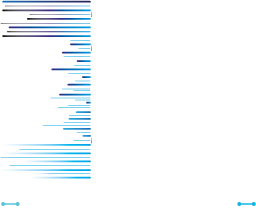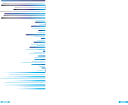Por Luis Enrique Escobar
En México vivimos una diversidad cultural y social tan amplia que los temas donde todos estamos más o menos de acuerdo, en asuntos políticos específicos, no son muy frecuentes. U ocurre que se trata de temas inmensos, que son acaso nociones que más parecen valores: acabar con la pobreza, garantizar la educación básica, cosas por el estilo. Es acaso esperable que así ocurra con la parte menos engorrosa y menos interesante de discusiones muy amplias, que afectan a todo el país. Pero estos son los acuerdos significativos porque dan un sentido reconocible a lo que llamamos discusión pública, porque funcionan como las coordenadas básicas de la vida política. Denotan las líneas rojas que no pueden cruzarse y señalan las avenidas previsibles de la acción pública. Las rupturas o contrastes más grandes operan entonces entre segmentos de la población con una amplitud comparable: pueden ser las distancias generacionales o que atienden a procesos de socialización complejos, como los años de escolarización alcanzados.
Hay entre esos pocos acuerdos políticos de la mexicanidad reciente, la idea que nuestras instituciones políticas funcionan de espaldas a la mayoría de la gente. Que las élites de los partidos se apoderaron de la vida política, que las familias que las componen, incluyendo sus cacicazgos y los cortesanos que las alimentan, tienen la sartén por el mango. Ésta es la idea que altera más profundamente la representatividad del aparato público. Es una dimensión que va de la mano con lo que llamé antes la crisis de representación, pero que a diferencia de ésta no vislumbro dentro de lo que hace o deja de hacer el poder público en su conjunto, los representantes populares, los servidores del Estado. Desde el empleado en ventanilla hasta el Presidente en Palacio.
La crisis de representatividad opera como una creencia, relativamente corroborada en los hechos, que hace de los representantes de los mexicanos seres que no se representan más que a sí mismos. Aquí ocurre un sesgo de confirmación, que desatiende las evidencias en contra. La crisis de representatividad es la idea de que los intereses que persiguen “los políticos” o “los burócratas” son siempre los suyos personales o acaso de grupo, de lealtades no dichas. Que el interés público que debería animar a los representantes es sólo una coartada.
Durante las décadas del autoritarismo, algunos observadores de la política como Rafael Segovia advirtieron que la vida pública era un asunto privado. La crisis de representatividad facilita la despolitización de la mayoría de la población, pues hace pensar que la vida pública está desfondada, que no sirve meterse en un asunto ajeno. Es decir, que es mejor dejar a los mandones seguir mandoneando. Es una idea que lleva dentro la derrota.
Precisamente por operar dentro de esa amplitud de regiones, ocupaciones y demás rasgos de identidad, veo en esta crisis de representatividad una amenaza equiparable a la crisis de representación. Mientras una de las nociones políticas más extendidas sea que el poder público funciona de espaldas a la gente de a pie la exigencia democrática será muy restringida. Mientras pensemos que el gobierno de turno sólo es una coalición de ladrones y no es que tenga una agenda más o menos discutible o que procure intereses con los que no estemos a favor, la discusión pública no trascenderá hacia profundizar que sí y que no funciona. La crisis de representatividad daña nuestra democracia en lo inmediato y en lo futuro.
Luis Enrique Escobar es politólogo
@LuisenEscobar