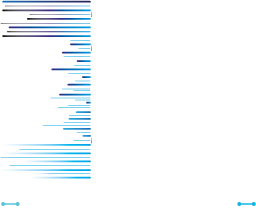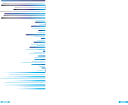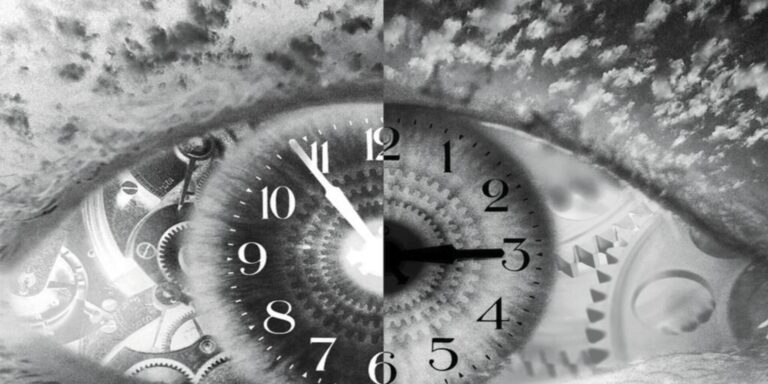En los últimos días me encontré con el artículo “Sobre el mal de la impaciencia” de Jorge Freire en la revista ethic. Y en lugar de mal leí mar, me pareció interesante como de la nada la impaciencia y nuestra urgencia por llegar a ninguna parte mientras huimos de un pasado que nos atormenta, se convertía en un mar que nos puede ahogar de a poco sin que nos demos cuenta.
Me puse a pensar en que en realidad huimos de sentir. Vivimos en una sociedad que está corriendo todo el tiempo para poder cumplir con los estándares adecuados de producción, pero en realidad esta es solo una excusa para no detenernos a pensar en nuestro pasado.
¿El pasado realmente nos persigue o este no existe?
En un mundo donde el tiempo parece escurrirse entre nuestros dedos como agua salada, detenerse a mirar atrás se ha convertido en un acto revolucionario. La idea de Jorge Freire en su artículo “Sobre el mal de la impaciencia” plantea una reflexión profunda: vivimos huyendo, atrapados en una urgencia que nos impide enfrentarnos a nosotros mismos. Esta urgencia, disfrazada de productividad, es un mar que no solo nos empuja hacia adelante, sino que también amenaza con engullirnos.
La impaciencia es el signo de nuestros tiempos. Corremos para cumplir con metas autoimpuestas o impuestas por una sociedad que glorifica el hacer constante, pero, ¿cuál es el costo real de esta prisa? Quizá no se trate solo de cumplir con expectativas, sino de una estrategia subconsciente para esquivar la incomodidad de lo que dejamos atrás. Como si al mirar hacia el pasado —un territorio lleno de errores, dudas y heridas— corriéramos el riesgo de ahogarnos en su oleaje.
Pero, ¿realmente el pasado nos persigue, o es nuestra propia resistencia a enfrentarlo lo que nos mantiene atrapados? Muchos filosofan sobre el tiempo como una construcción: el pasado ya no existe, el futuro aún no llega, y solo tenemos el ahora. Sin embargo, nuestras emociones, miedos y recuerdos hacen que el pasado se sienta tan presente como el aire que respiramos.
Esa urgencia por avanzar sin detenernos a reflexionar puede estar alejándonos de algo esencial: el sentir. Vivimos desconectados, sumergidos en una tecnología que nos da la ilusión de estar conectados, pero que en realidad nos distrae. Cada notificación, cada nueva meta o proyecto es un salvavidas que nos evita naufragar en la introspección.
Sin embargo, el pasado no es un enemigo. Es una narrativa que podemos resignificar. Mirar atrás no tiene que ser sinónimo de sufrimiento; también puede ser un acto de reconciliación. Permitirnos sentir, recordar y entender nuestras cicatrices nos brinda la posibilidad de sanar y crecer.
Quizás el mayor acto de valentía en un mundo impaciente sea detenernos. Preguntarnos si esa prisa que llevamos es nuestra o si es solo el eco de una sociedad que teme al silencio. Y, en ese instante, mirar atrás no para quedarnos ahí, sino para encontrar las respuestas que el ruido cotidiano nos ha robado. Porque solo cuando nos atrevemos a enfrentar el pasado, podemos decidir con claridad hacia dónde queremos nadar.