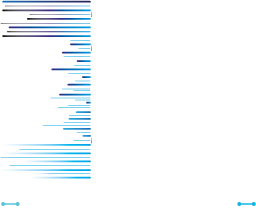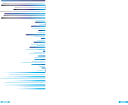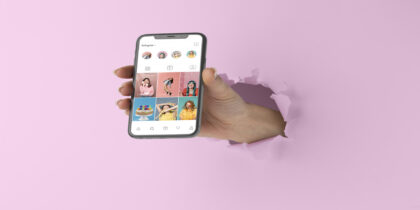En el universo del feminismo hay muchas voces, posturas y corrientes. Algunas ponen el foco en la representación política, otras en la equidad económica, otras en la intersección con la raza o la clase. Y hay una en particular que, en los últimos años, ha generado acalorados debates tanto dentro como fuera del movimiento: las feministas radicales, también conocidas como radfems.
Para algunas personas, el término evoca una postura firme y combativa en contra del patriarcado. Para otras, representa una ideología excluyente y anticuada. Pero… ¿Qué significa realmente ser radfem? ¿De dónde vienen sus ideas? ¿Y por qué han sido tan controversiales?
¿Qué es el feminismo radical?
El feminismo radical no tiene nada que ver con “ser extremista”. El término “radical” viene del latín radix, que significa “raíz”. Es decir: este feminismo busca ir a la raíz del problema, que identifica como el patriarcado —un sistema estructural de opresión que atraviesa todas las esferas de la vida.
Las feministas radicales surgieron como corriente en los años 60 y 70, dentro de la llamada segunda ola del feminismo. A diferencia de las feministas liberales, que buscaban la igualdad legal (como el derecho al voto o a trabajar), las radfems comenzaron a cuestionar la cultura, los roles de género, la heterosexualidad obligatoria y la familia tradicional como pilares del sistema patriarcal.
¿Qué postulan las radfems?
Algunas de sus ideas clave incluyen:
- El patriarcado como sistema estructural: No es solo una suma de machismos individuales, sino una organización profunda de la sociedad.
- La crítica a la heterosexualidad obligatoria: Muchas radfems ven la heterosexualidad no como una orientación más, sino como una imposición cultural que perpetúa el control masculino sobre las mujeres.
- El cuestionamiento del género como sistema de opresión: en lugar de celebrar la “identidad de género” como algo libre, muchas radfems lo ven como una construcción impuesta que limita a las personas, especialmente a las mujeres.
- Críticas a la pornografía y la prostitución: consideran que estas industrias cosifican a las mujeres y perpetúan su subordinación. Algunas defienden la abolición total del trabajo sexual.
- Separatismo político: algunas radfems optan por espacios no mixtos o incluso por el lesbianismo político, como forma de resistencia y autonomía frente al poder masculino.
¿Por qué son tan controversiales?
En los últimos años, el término radfem se ha vuelto polémico, sobre todo por su relación con posturas que muchas personas consideran trans-excluyentes. Algunas feministas radicales no reconocen a las mujeres trans como mujeres, argumentando que “el género no puede autopercibirse” porque está ligado a una historia de opresión material y social. Este punto ha generado conflictos con sectores del feminismo interseccional y transfeminista.
También hay críticas por su visión del trabajo sexual: mientras algunas corrientes defienden el derecho de las trabajadoras sexuales a organizarse y ser reconocidas, las radfems tienden a verlo como una forma de violencia estructural que debería ser erradicada.
¿Todas las radfems piensan igual?
No. Como en cualquier corriente política o filosófica, hay matices. Algunas se centran más en el análisis estructural del patriarcado; otras se enfocan en la abolición de la pornografía; otras en construir redes separatistas. Existen radfems que apoyan derechos trans y otras que no. Algunas son académicas; otras, activistas de base.
Agruparlas todas bajo una sola etiqueta puede ser injusto y limitar el debate.
¿Por qué es importante conocer esta corriente?
Porque entender el feminismo radical nos permite conocer los cimientos del pensamiento feminista moderno. Muchas de las ideas que hoy parecen “naturales” —como hablar de violencias estructurales, cuestionar los roles de género o entender que la opresión no es solo legal, sino cultural— vienen del trabajo teórico y político de las radfems.
Pero también es importante señalar sus límites y escuchar las críticas, especialmente aquellas que vienen de personas trans, trabajadoras sexuales o mujeres racializadas, cuyos relatos desafían la mirada universalista que a veces adopta el feminismo radical.
Más allá de etiquetas, lo valioso es abrir el debate, conocer los argumentos y construir una práctica política que sea crítica, informada y, sobre todo, ética. El feminismo no es un dogma: es una herramienta para cuestionar el poder y construir nuevas formas de convivencia.
Y en esa tarea, todas las voces —aunque incomoden— tienen algo que decir.