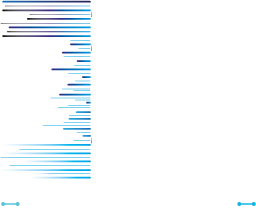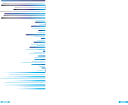Por Luis Enrique Escobar
En la mente de buena parte de las personas en casi donde sea, la historia es una noción remota, es lo que pasó hace mucho tiempo y ya; acaso es una materia escolar en que se tiene que memorizar algunas cosas para evitarse problemas. No merece demasiada atención en el día a día. Más cuando se tiene que ganar la vida y no es fácil. Para otra parte de la población quizá menos numerosa, la historia es un elemento identitario valioso, pues explica parte de lo que vivimos, por qué las cosas se acomodan de una u otra forma, explica algo de lo que somos, personalmente y en comunidad. De esta segunda parte que tiene alguna inclinación por lo histórico viene el éxito en ventas de los libros de divulgación elaborados por historiadores y académicos y de las ficciones de espadazos más o menos situadas en eventos reales del pasado.
Conjeturo que esa dimensión que ocupa la historia para quien la valora, ese interés más o menos constante, es parte de lo que anima su eventual uso y tergiversación deliberada. Es normal dentro de los procesos mercantiles que se emplee lo que la gente piensa o desea para sacar provecho. Y como práctica gemela de ese beneficio aparece la historia en la política profesional.
La historia pareciera que sólo se menciona en los discursos, mensajes o frases de los políticos y gobernantes para decir palabras elogiosas, para asimilarse a los héroes, para representar una oposición figurada con enemigos comunes. Para despertar así una sensación de continuidad en nuestros días con lo que pasó hace siglos. En México tenemos todo un culto por unos cuantos personajes, que bautizan calles en todo el país. Nuestro santoral laico empieza con los precursores de la Independencia o los caudillos indios y termina con el Presidente en funciones. Pero éste último tiende por lo regular a desaparecer de la lista antes de lo que se imagina.
El provecho discursivo de combatir la pobreza
Esta verbalización de lo histórico no sólo ocurre porque la política aproveche el pasado como recurso para simbolizar valores con los cuales tomar partido y, de esa manera, modificar o reafirmar las coordenadas del conflicto contemporáneo. Es decir, no sólo porque los políticos profesionales sean inescrupulosos, fantoches o cínicos es que se quieran sentir tlatoanis encorbatados mientras en la plaza se quema copal y suenan caracolas. En ese semi-nahuatlismo de epidermis que a ratos usó el priismo y ahora al personalismo obradorista hay más razones.
La primera de esas razones es que la historia inevitablemente acaba dando una nota más o menos protocolaria o polémica al discurso público. Es decir, lo histórico, al ser algo asimilado por la comunidad como antecedente, termina por ser símbolo compartido, que se sacraliza cuando llega al calendario cívico. La vida política requiere del civismo y su ceremonia, y éste tiene entre sus elementos básicos rememorar, celebrar o lamentar sucesos ya idos, en los que la comunidad se reconoce y revitaliza su vínculo. Aunque sea sólo por la recordación de nombres, de fechas, de actos de los que luego se desprenden otros a su vez, remedándolos.
No somos una nación de inmigrantes como Argentina ni de colonos como Australia. En México, nuestra base demográfica es mayormente interna ―aunque regionalmente las cosas se compliquen un poco más―, por lo que nuestra raíz sociocultural principal, indígena, reaparece aunque sea como símbolos, para dar algún sentido de pertenencia a los habitantes que no pueden apelar a un origen distinto. Es acaso esperable que de las civilizaciones mesoamericanas y de los pueblos que les dieron pie surja el simbolismo del que luego harán leña los políticos de ocasión.
Luis Enrique Escobar es politólogo
@LuisenEscobar